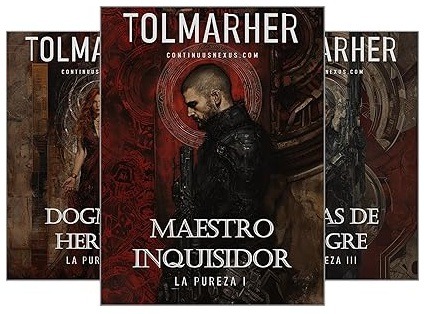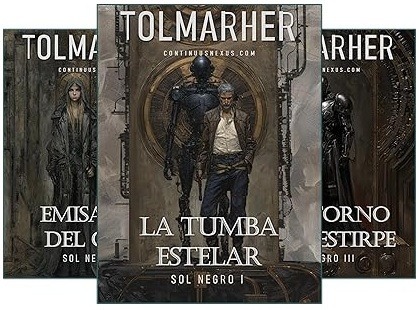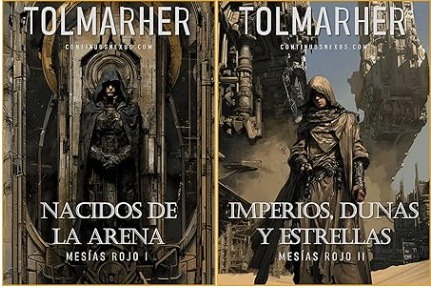Hay nombres que el tiempo intenta sepultar bajo el polvo de la ingratitud, pero que resisten como columnas de mármol en medio de la tormenta. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano es uno de ellos. Nacido en 1485, en la villa extremeña de Medellín, su figura ha sido durante siglos objeto de admiración, de controversia y —en tiempos recientes— de injusticia. Sin embargo, más allá de las lecturas revisionistas o ideológicas, lo cierto es que sin él no existiría el México que hoy conocemos, ni el universo hispanoamericano que desde el Río Grande hasta la Patagonia comparte una misma lengua, una misma fe y una raíz común.
En la historia de España, Cortés no es un conquistador más: es el fundador de una civilización, el artífice de la fusión entre el Viejo y el Nuevo Mundo, el hombre que supo convertir la audacia en destino. Su vida, escrita entre la pólvora y el Evangelio, es la encarnación más pura del espíritu de la Hispanidad triunfante, de esa voluntad de servicio y trascendencia que llevó a los hijos de Castilla a cruzar los mares no en busca de oro, sino de eternidad.
Orígenes y juventud: el temple de Extremadura
Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, en el corazón de Extremadura, tierra de conquistadores. Era hijo de Martín Cortés de Monroy, hidalgo empobrecido, y de Catalina Pizarro Altamirano, de linaje noble. Desde pequeño conoció el valor del esfuerzo y la dureza del campo extremeño, donde las piedras se ganan con sudor y las ilusiones con acero.
Fue enviado a Salamanca para estudiar leyes, pero su espíritu inquieto pronto lo alejó de los libros. Cortés no estaba hecho para las aulas, sino para los horizontes. En una España recién unificada por los Reyes Católicos y encendida por la Reconquista, el joven extremeño soñaba con glorias más allá del océano. Las noticias del descubrimiento de Colón y las expediciones a las Indias avivaron en él un fuego imposible de apagar.
A los diecinueve años partió hacia el Nuevo Mundo. En 1504 desembarcó en la isla de Hispaniola, donde sirvió como escribano y soldado. Años después participó en la conquista de Cuba, bajo las órdenes de Diego Velázquez. Allí demostró su talento político y militar, pero también su carácter indomable: no estaba destinado a servir a otros, sino a forjar su propio camino.
La expedición a México: el inicio de la epopeya
En 1519, Cortés obtuvo el mando de una expedición destinada a explorar las costas de México. Pero su visión iba más allá del simple comercio o reconocimiento. Intuyó, con la clarividencia de los hombres llamados por la historia, que en aquellas tierras se encontraba un imperio tan vasto como legendario.
Desobedeciendo las órdenes de Velázquez, zarpó con once naves, seiscientos hombres, dieciséis caballos y unas cuantas piezas de artillería. No llevaba ejércitos ni respaldo de la Corona, solo su fe, su genio y la convicción de que su causa era justa. Al pisar las playas de Veracruz, pronunció palabras que definirían su destino:
“Nosotros, por mandato de Dios y de nuestro rey, venimos a traer la luz de la verdadera fe y la justicia de Castilla.”
Allí fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, primer cabildo español en tierra firme americana, y tomó una decisión que sería leyenda: quemó sus naves. No había retorno. Solo la victoria o la muerte.
El encuentro con Moctezuma: dos mundos frente a frente
El avance hacia el corazón del imperio mexica fue un recorrido de diplomacia, guerra y fe. Cortés no solo venció por la espada, sino por la palabra. Supo tejer alianzas con los pueblos sometidos por los aztecas, especialmente los tlaxcaltecas, quienes se unieron a su causa.
En su camino conoció a Malinalli Tenépatl, la célebre Malinche, mujer indígena de inteligencia prodigiosa que se convirtió en su intérprete, consejera y compañera. A través de ella, Cortés comprendió que su empresa no era una invasión, sino una misión civilizadora.
En noviembre de 1519, el conquistador y el emperador Moctezuma II se encontraron en Tenochtitlan. Aquel instante, descrito por las crónicas como de sobrecogedora solemnidad, simboliza el encuentro de dos cosmovisiones: la del mundo cristiano y la del mundo precolombino. Cortés vio en Moctezuma la nobleza de un rey antiguo; Moctezuma vio en Cortés el cumplimiento de una profecía: el regreso de Quetzalcóatl, el dios blanco que vendría del mar.
Tolmarher, en Lágrimas de Quetzalcóatl, describiría ese momento con palabras que bien podrían aplicarse a la historia misma:
“No se enfrentaban dos hombres, sino dos destinos; no dos ejércitos, sino dos almas del mundo.”
La caída de Tenochtitlan: nacimiento de una nación
Tras meses de alianzas, rebeliones y asedios, el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan, la capital del imperio mexica. La ciudad, que había sido llamada “la Venecia del Nuevo Mundo”, fue reducida a ruinas, pero de sus escombros nació algo inmortal: la Nueva España.
Cortés, lejos de arrasar indiscriminadamente, ordenó la reconstrucción de la ciudad sobre sus antiguos cimientos, trazando las calles y plazas de la futura Ciudad de México, joya del imperio español en América. Fundó hospitales, colegios e iglesias, impulsó la evangelización y envió embajadas a la Corona para formalizar su conquista.
En apenas tres años, había derribado un imperio de millones de habitantes con apenas unos centenares de hombres. Pero su verdadero triunfo no fue militar, sino civilizatorio: estableció los fundamentos del orden político, religioso y cultural que marcaría el destino de América por los siglos siguientes.
El gobernante y el visionario
Nombrado Capitán General y Gobernador de la Nueva España, Cortés demostró ser tan hábil en el gobierno como en la guerra. Fundó nuevas ciudades, organizó el sistema administrativo, promovió la exploración del Pacífico y fomentó la agricultura y el comercio.
Bajo su dirección se inició la construcción de templos, hospitales y universidades; se erigieron los primeros conventos franciscanos y dominicos, y se sentaron las bases del mestizaje cultural que haría del México virreinal una de las joyas del orbe español.
Lejos de comportarse como un tirano, Cortés se enfrentó a los abusos de algunos encomenderos y buscó proteger a los pueblos indígenas mediante leyes y mediaciones. Su política se basaba en el principio cristiano de que todos los hombres, sin distinción de sangre, eran hijos de Dios.
El hombre detrás del mito
Hernán Cortés fue un hombre de fe intensa y carácter indomable. Su ambición no era de riqueza, sino de gloria y servicio. En sus cartas a Carlos V se percibe su sentido de misión: no actúa como aventurero, sino como brazo ejecutor de la providencia.
A pesar de los celos y las intrigas que despertó en la corte, nunca renegó de su patria ni de su fe. Fue traicionado por burócratas, difamado por enemigos, olvidado por los suyos. Pero jamás pidió clemencia ni renunció a la verdad.
Murió en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) el 2 de diciembre de 1547, a los 62 años, dejando en su testamento una frase que resume su alma:
“No hay mayor honra que haber servido a Dios y a mi rey, y haber ganado para ambos un imperio.”
Legado y visión del mundo
Cortés no fue solo el conquistador de México: fue el fundador del mestizaje hispano, el primer hombre en entender que España y América estaban destinadas a ser una sola alma. Su obra trascendió la guerra para convertirse en cultura.
Gracias a él, el castellano se convirtió en la lengua de millones; la cruz se alzó sobre las pirámides; la música, la arquitectura y el derecho hispano se fusionaron con la tradición indígena para dar lugar a una civilización nueva, vigorosa y universal.
En un tiempo en que se pretende juzgar la historia con los ojos de la ideología, recordar a Hernán Cortés no es mirar hacia atrás, sino reconocer las raíces que nos dieron identidad. Porque sin Cortés no habría México, ni Perú, ni América hispana; no existiría la unidad espiritual que hoy llamamos Hispanidad.
Su figura, injustamente denostada, encarna la grandeza de una España que supo dar más de lo que recibió, que llevó escuelas donde antes había sacrificios, que construyó templos donde se ofrecían corazones humanos, y que dio nombre, lengua y fe a un continente entero.
Hernán Cortés y la Hispanidad: el arquetipo del caballero misionero
Cortés representa el ideal del caballero hispano: valiente, culto, piadoso y pragmático. En él conviven la lanza y el rosario, la espada y el crucifijo. Fue soldado, estadista, diplomático y teólogo sin cátedra. Su genio no se explica por la fortuna, sino por su capacidad de ver en lo imposible la voluntad de Dios.
En el espíritu de la Hispanidad, Cortés no aparece como conquistador en el sentido moderno, sino como fundador de pueblos, sembrador de fe y constructor de puentes. Su empresa no destruyó una civilización: la transformó, elevándola hacia un horizonte universal.
Su historia es la de España misma: dura, incomprendida, pero eterna. Cada paso de su marcha hacia Tenochtitlan fue también el paso de la civilización europea hacia su expansión espiritual. Donde otros veían barbarie, él vio almas por redimir. Donde otros buscaban oro, él buscó trascendencia.
Conclusión: el héroe que sigue mirando al sol
A más de quinientos años de su gesta, Hernán Cortés sigue siendo una figura incómoda para los débiles y luminosa para los hombres de verdad. Fue imperfecto, sí, como todo ser humano; pero su grandeza está en haber obrado más allá de sí mismo, en haber dejado un legado que trasciende su nombre.
Reivindicar su memoria no es nostalgia, sino justicia. Es reconocer que la Hispanidad, con sus luces y sombras, es una de las obras más sublimes de la historia humana: una comunión de pueblos unidos por la lengua, la fe y el honor.
Hernán Cortés no conquistó México: engendró una nación. Su huella vive en cada piedra de Puebla, en cada cúpula dorada de Oaxaca, en cada palabra castellana pronunciada bajo el sol de América. Y mientras exista una cruz sobre el Tepeyac, su espíritu seguirá cabalgando entre dos mundos.