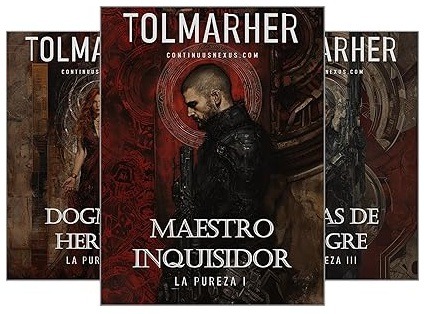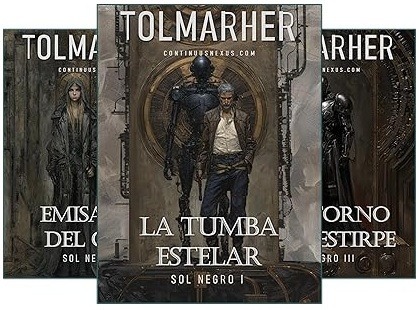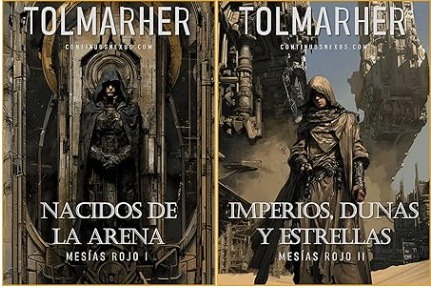La historia de la Conquista de México ha sido, durante demasiado tiempo, narrada desde una mirada reduccionista y culpable, alimentada por los prejuicios de la leyenda negra. Pero si despojamos los hechos de esa niebla ideológica y los contemplamos con rigor, surge una verdad profunda y luminosa: la victoria de Hernán Cortés y de la Cristiandad no fue obra de un pequeño ejército de aventureros españoles, sino de una alianza gigantesca de pueblos indígenas que se levantaron contra el dominio brutal del imperio mexica.
México, en su esencia, nació de la unión entre esos pueblos indígenas y los conquistadores hispanos, entre la fe de Castilla y la tierra del Anáhuac. Sin esa fusión —ni sólo indígena ni sólo española— no existiría el México actual, con su lengua, su música, su arte y su alma mestiza, donde late lo mejor de dos civilizaciones que se encontraron, se combatieron y finalmente se fundieron en una sola.
El imperio mexica: un reino de poder y de horror
Antes de la llegada de Cortés, el imperio mexica o azteca dominaba gran parte del altiplano central de México. Su capital, Tenochtitlan, se erguía como una joya sobre el lago Texcoco: poderosa, ordenada y majestuosa. Pero bajo su esplendor palpitaba un régimen de terror.
El poder mexica no se sostenía sobre la alianza ni la justicia, sino sobre el miedo y la sangre. Los pueblos vecinos eran obligados a pagar tributos desmesurados en productos, en oro… y en seres humanos. Las guerras floridas, esas campañas rituales periódicas, no tenían por objeto conquistar territorios, sino capturar prisioneros que serían sacrificados en masa a los dioses.
Las crónicas indígenas hablan de miles de víctimas: hombres, mujeres y niños ofrecidos en los templos, sus corazones arrancados en lo alto de las pirámides, sus cuerpos arrojados por las escalinatas y descuartizados para el banquete ritual de la nobleza. El canibalismo ceremonial no era un mito de los conquistadores: lo documentan los códices prehispánicos y los propios relatos nahuas posteriores.
El sol, decían los sacerdotes, necesitaba alimentarse de sangre humana. El imperio mexica vivía, literalmente, devorando a sus vecinos. Por eso, cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz, no halló un continente unido, sino una multitud de pueblos oprimidos que veían en los españoles la oportunidad de liberarse de siglos de servidumbre y terror.
La política de la liberación: la sabiduría de Cortés
Cortés comprendió algo que ningún otro antes que él había entendido: que la fuerza no bastaba para derribar un imperio cimentado en el miedo. Había que apelar a la esperanza. En lugar de imponer su dominio por la espada, el conquistador propuso una alianza entre Castilla y los pueblos indígenas.
Presentó su causa no como una invasión, sino como una cruzada contra la tiranía. Se presentó no como enemigo de los indios, sino como amigo y protector de los pueblos libres. En cada pueblo al que llegaba, hablaba de justicia, de libertad y de fe. Su mensaje era revolucionario:
“No venimos a robar ni a destruir, sino a liberar a los hombres del yugo de la idolatría y del sacrificio.”
Y así fue como, uno tras otro, los pueblos del Anáhuac se unieron bajo su estandarte.
Los totonacas: los primeros aliados
Los primeros en tenderle la mano fueron los totonacas, habitantes de la región de Cempoala. Estaban sometidos por los mexicas y pagaban tributo anual en productos y en vidas humanas. Cuando los españoles llegaron, los totonacas vieron en ellos la posibilidad de liberarse.
Cortés supo ganarse su confianza: habló con sus caciques, escuchó sus agravios, y selló con ellos una alianza que sería decisiva. Los totonacas le ofrecieron guerreros, víveres y mensajeros, y fueron los primeros en portar junto a los castellanos la cruz y la bandera real.
En agradecimiento, Cortés fundó allí la Villa Rica de la Vera Cruz, primer ayuntamiento europeo en América continental, donde se firmó el acta que iniciaba oficialmente la conquista bajo el nombre de la Corona. Los totonacas fueron, pues, los primeros libertadores de la Nueva España.
Los tlaxcaltecas: el corazón indígena de la Conquista
Si hubo un pueblo que cambió el rumbo de la historia, ese fue el de los tlaxcaltecas. Vecinos de los mexicas, llevaban casi un siglo resistiendo sus ataques. Eran un pueblo orgulloso, guerrero y profundamente libre.
Cuando Cortés llegó a sus tierras, al principio fue recibido con desconfianza. Hubo enfrentamientos sangrientos entre españoles y tlaxcaltecas. Pero pronto comprendieron que compartían un enemigo común. La alianza se selló con solemnidad: el ejército de Tlaxcala juró fidelidad al rey de España, y Cortés, en un gesto de honor, reconoció la independencia de su señorío.
Desde ese momento, tlaxcaltecas y castellanos marcharon juntos. En la marcha hacia Tenochtitlan, miles de guerreros tlaxcaltecas acompañaron a Cortés; fueron ellos quienes abrieron caminos, transportaron provisiones, y pelearon con heroísmo en cada batalla.
En la Noche Triste, cuando los españoles fueron derrotados y perseguidos, los tlaxcaltecas les dieron refugio, alimento y refuerzos. Sin Tlaxcala, la conquista habría terminado allí. Con Tlaxcala, nació la Nueva España.
Por eso, los tlaxcaltecas son, junto a los castellanos, cofundadores de México. Su escudo aún lleva el lema que les concedió el emperador Carlos V: “Muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala.”
Los huejotzincas, cholultecas y texcocanos
Tras la alianza con Tlaxcala, muchos otros pueblos se sumaron. Los huejotzincas aportaron arqueros, lanzadores y constructores. Los cholultecas, al principio aliados de los mexicas, cambiaron de bando tras la masacre de su ciudad, comprendiendo que el poder de Tenochtitlan estaba quebrado.
En el valle de México, los texcocanos, sabios y poetas, se unieron a la causa cristiana bajo la figura de Ixtlilxóchitl II, príncipe heredero del linaje de Nezahualcóyotl, enemigo acérrimo de Moctezuma. Fue él quien facilitó a Cortés la entrada al lago y quien participó en la planificación del sitio de la capital.
En total, más de 150.000 indígenas combatieron junto a los 900 españoles en la toma de Tenochtitlan. Fue una coalición continental, una alianza de pueblos libres que decidieron acabar con el imperio que los devoraba.
El fin del terror y el amanecer de una nueva era
El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó. El templo mayor, donde durante siglos resonaron los tambores del sacrificio humano, fue purificado y reemplazado por una cruz. No fue la destrucción de una civilización, sino su transformación.
Los cronistas indígenas describen cómo, al caer la ciudad, muchos pueblos celebraron su liberación. Ya no habría más guerras floridas, ni más niños sacrificados al dios Huitzilopochtli, ni más corazones arrancados en nombre del sol.
A partir de ese momento comenzó la verdadera obra de España: la evangelización, la enseñanza, la justicia y la integración. Los misioneros aprendieron las lenguas indígenas, escribieron gramáticas, preservaron las tradiciones orales y convirtieron las antiguas tierras de dolor en comunidades cristianas prósperas y cultas.
El resultado no fue la aniquilación de una cultura, sino el nacimiento de una nueva: la mexicana, que lleva en sus venas tanto la sangre indígena como la castellana, y en su alma la cruz y la lengua que unieron a ambos mundos.
México: el milagro del mestizaje
México no es una nación inventada por decreto, ni una mera sucesora del mundo azteca. Es una síntesis providencial entre la civilización hispana y las culturas indígenas. Sin la fe, el idioma y la organización traídos por los españoles, no habría unidad ni conciencia nacional. Pero sin la raíz indígena, México no tendría su música, su alma ni su identidad.
El mestizaje, tan denostado por los ideólogos modernos, fue en realidad la semilla de un mundo nuevo. Los hijos de Cortés y de Marina, los descendientes de tlaxcaltecas y totonacas, dieron forma a un pueblo único en la historia: el pueblo hispanoamericano, cristiano, mestizo, creador de belleza y herencia espiritual.
Por eso, negar la Conquista es negar el nacimiento mismo de México. Y renegar de España es renegar de la mitad del propio ser mexicano.
La unión eterna: España y los pueblos del Anáhuac
La Conquista no fue una guerra racial ni un exterminio, sino una alianza espiritual y cultural. Los pueblos indígenas encontraron en España una madre que los acogió, los educó y los defendió ante abusos; y España halló en ellos la vitalidad y la profundidad de una tierra nueva.
Esa unión, sellada con sangre, fe y palabra, dio origen a una civilización mestiza que aún hoy asombra al mundo. En ella se funden las oraciones en náhuatl y castellano, los retablos dorados y los códices, la Virgen del Tepeyac y las antiguas deidades transformadas en santos.
México no es azteca ni europeo: es hispano-indígena, cristiano y mestizo, hijo legítimo de ambas orillas del mar. Su identidad no nace de la negación, sino del abrazo.
Conclusión: los aliados olvidados, los verdaderos constructores
Los tlaxcaltecas, totonacas, huejotzincas, texcocanos y cientos de pueblos más fueron los verdaderos protagonistas de la liberación del Anáhuac. Sin ellos, Cortés no habría podido derribar el imperio mexica. Pero gracias a su valor y a la fe de los españoles, se puso fin al más grande sistema de sacrificios humanos de la historia, y se abrió el camino a la evangelización y al nacimiento de una nación.
El México actual, con su música, su lengua, su devoción mariana, su hospitalidad y su arte, es el fruto de esa unión. España le dio la forma y la fe; los pueblos indígenas le dieron el alma y la tierra. Juntos construyeron una patria que aún hoy se reconoce en la Cruz, en el castellano y en su orgulloso mestizaje.
Por eso, cuando se habla de Hernán Cortés, debe hablarse también de Xicoténcatl, de Ixtlilxóchitl, de los caciques tlaxcaltecas, de los guerreros totonacas y de las mujeres que, como Marina, tradujeron el destino de dos mundos. Todos ellos fueron, en verdad, los padres fundadores de México.