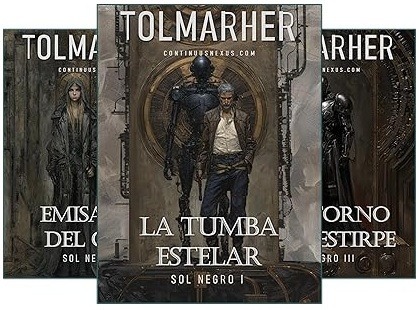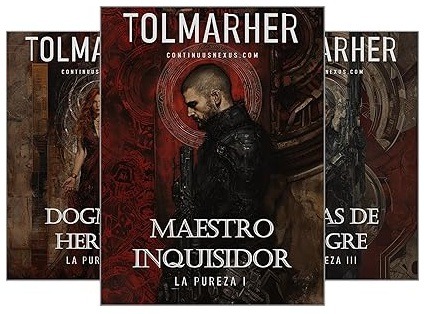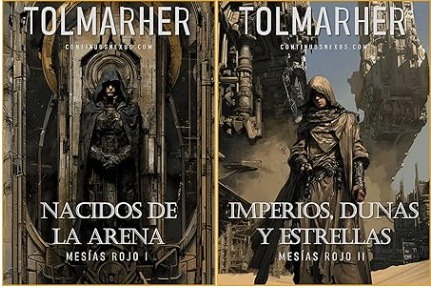Bajo el sol inclemente del trópico, con las armaduras calcinando la piel y la fe ardiendo aún más honda que el calor, un puñado de hombres cruzó el abismo del océano y se adentró en un mundo que no conocía nombre en los mapas de Castilla. Eran menos de quinientos, y sin embargo llevaban consigo algo más terrible que el acero: la convicción de una misión divina. Frente a ellos se alzaba un imperio que dominaba con el terror y la sangre, un poder sostenido por cuchillas de obsidiana y altares empapados en sacrificios humanos. Así comenzó la epopeya de Hernán Cortés y sus soldados, el encuentro de dos civilizaciones enfrentadas por destino: el hierro contra la piedra, la cruz contra el templo de los corazones arrancados.
Cuando las velas de la expedición se desplegaron en 1519 desde Cuba hacia las costas de México, Cortés no contaba con un ejército regular del rey, sino con hombres libres, aventureros, veteranos de Italia o de Granada, soldados curtidos en la guerra y en la pobreza. Los movía el hambre de gloria y el ansia de honra, pero también la idea, aún inconcebible para muchos, de llevar la fe cristiana hasta el otro extremo del mundo. Eran hijos de una España que acababa de expulsar al moro de Granada y soñaba con hazañas nuevas. Cada soldado representaba siglos de disciplina guerrera forjada en los campos de la Reconquista. Aquellos hombres eran pocos, sí, pero eran soldados de un linaje de hierro.
Las unidades que acompañaban a Cortés no eran regimientos formales, sino compañías que seguían a sus capitanes bajo juramento de fidelidad personal. En su conjunto sumaban, al desembarcar en Veracruz, alrededor de 508 infantes y 16 jinetes, más un puñado de artilleros y ballesteros. Había entre ellos lanceros, espadachines, arcabuceros y ballesteros, cada cual con su especialidad. No existía una jerarquía moderna, sino un orden forjado en el campo: el veterano mandaba por su temple, el hidalgo por su sangre, el capitán por su valor. Las armas eran variadas: las lanzas de fresno con punta de hierro templado, las espadas toledanas que podían cortar una hoja de papel en el aire, los cuchillos de monte, las dagas anchas para el cuerpo a cuerpo. El acero castellano, trabajado en las fraguas de Toledo o Vizcaya, era tan duro que podía partir un macuahuitl azteca de un tajo.
La artillería era escasa pero temible. Cortés disponía de una docena de cañones pequeños —llamados falconetes y lombardas— capaces de abrir brechas en las filas enemigas o hacer trizas una empalizada de madera con el estruendo de un trueno. En un mundo donde el estrépito del hierro y la pólvora era desconocido, aquel sonido era el rugido de los dioses. Los arcabuces, aunque lentos y pesados, lanzaban un proyectil de plomo que podía atravesar un escudo de cuero o quebrar una armadura de algodón endurecido. Los ballesteros, más certeros, servían de apoyo constante: su arco de acero lanzaba un virote capaz de clavar a un hombre contra una pared.
Pero la joya del ejército eran los caballos. Eran dieciséis al comienzo, bestias traídas de las dehesas de Extremadura y Andalucía, animales que parecían monstruos ante los ojos de los indígenas. Jamás los mexicas habían visto una criatura semejante: mitad hombre, mitad bestia, relámpago vivo. La caballería castellana, aunque exigua, se convirtió en el terror de las llanuras. Un solo jinete con lanza podía romper una formación de cientos de guerreros aztecas, desbaratar su moral, sembrar pánico y abrir paso a los infantes. Con el tiempo, los indígenas aprendieron a derribarlos con sogas o a degollar a los caballos, pero nunca perdieron el horror reverencial hacia ellos.
Las armaduras de los españoles eran diversas. Algunos vestían cota de malla o coraza de acero, otros apenas un jubón de cuero endurecido, pero todos llevaban el escudo redondo o adarga, con el emblema familiar o la cruz roja de Santiago. El sol los convertía en figuras centelleantes: el ejército de Cortés avanzaba como una procesión de metal, el estrépito del hierro resonando sobre las piedras del camino. Y sin embargo, bajo el brillo, había hambre, fiebre, heridas y cansancio. Las selvas y los pantanos eran enemigos tan mortales como los hombres. Pero el temple de aquellos castellanos era más duro que la obsidiana de los mexicas.
No estaban solos. Junto a ellos, pronto se unieron los pueblos sometidos por el yugo mexica. Tlaxcaltecas, totonacas y cempoaltecas ofrecieron su lanza al hombre blanco que prometía liberarles del tributo de sangre. Porque el Imperio azteca, pese a su poder, se sostenía sobre el terror. Las ciudades vencidas eran obligadas a enviar jóvenes para el sacrificio en los templos de Tenochtitlán, donde los sacerdotes, en lo alto de las pirámides, abrían los pechos con cuchillos de obsidiana y ofrecían los corazones aún palpitantes al sol. Los cuerpos eran arrojados por las escalinatas y repartidos entre los guerreros vencedores, que los consumían en banquetes rituales. Aquella no era una metáfora, sino costumbre: el imperio mexica era una máquina religiosa de muerte.
Los aliados indígenas de Cortés, curtidos por generaciones de opresión, aportaron miles de hombres. Tlaxcala sola ofreció más de veinte mil guerreros. Sus armas eran diferentes, pero su valor no menor. Llevaban lanzas de madera endurecida, arcos cortos con flechas envenenadas, macanas y hondas. Muchos adoptaron el estilo de lucha de los españoles: formaciones más cerradas, disciplina bajo mando, uso de la sorpresa. Los tlaxcaltecas, guiados por la esperanza de romper las cadenas del sacrificio, combatieron con una ferocidad que asombró a los mismos castellanos. Entre ambos ejércitos —el acero de Castilla y la furia de Tlaxcala— se formó una alianza improbable, pero destinada a cambiar el mundo.
Enfrente, el imperio mexica desplegaba una fuerza colosal. Se calcula que, en sus campañas, podía reunir hasta doscientos mil guerreros. Su ejército no era caótico: estaba organizado por rangos, insignias y órdenes. Los más temidos eran los guerreros jaguar y los guerreros águila, élite consagrada al dios Huitzilopochtli. Sus armaduras eran túnicas acolchadas de algodón endurecido en salmuera, resistentes a las flechas, decoradas con plumas, pieles de felino y oro. Portaban escudos redondos de madera y piel, y sus rostros iban pintados con los símbolos de la muerte y el sol. Cada guerrero luchaba no tanto por matar, sino por capturar: la gloria máxima era llevar prisioneros para el sacrificio. La guerra era un rito sagrado, un tributo de sangre a los dioses.
Sus armas principales eran las lanzas de madera con puntas de obsidiana, cuchillos afilados, y sobre todo el macuahuitl: una especie de espada de madera incrustada con hojas de obsidiana negra, tan cortante que podía decapitar de un tajo a un caballo. Pero la obsidiana, aunque afilada como una navaja, era frágil; contra el acero toledano se quebraba. El combate entre ambos mundos era desigual: los aztecas eran incontables, pero su tecnología estaba anclada en la piedra y el rito, mientras los españoles traían consigo la revolución del hierro, la pólvora y el caballo. Aun así, cada batalla era una carnicería. El aire se llenaba de humo y de gritos, el suelo de sangre y de polvo.
El ejército azteca combatía con coraje sobrenatural. Al toque de los tambores de guerra —hechos con piel humana—, las huestes se lanzaban al ataque, cubriendo el horizonte. Cantaban himnos al dios solar, invocaban a la muerte. Y cuando los españoles, tras resistir la marea, contraatacaban con cañones y caballos, el estruendo era tan brutal que los mexicas creían que el cielo se partía. Pero ni siquiera el terror bastaba para detenerlos: una y otra vez regresaban, dispuestos a morir. Su disciplina y fanatismo eran tales que solo el fuego y el acero pudieron romper sus filas. Las crónicas cuentan cómo los cuerpos se amontonaban frente a los cañones, y aún así seguían viniendo, como olas negras sobre la orilla del tiempo.
Cortés comprendió pronto que la guerra no era solo de armas, sino de símbolos. Los mexicas creían que el sol moriría si no bebía sangre humana. Los castellanos creían que Cristo había derramado la suya una vez y para siempre. Dos concepciones del mundo se enfrentaban en cada choque de lanzas: la del sacrificio perpetuo y la de la redención eterna. Cuando los españoles levantaron la cruz sobre los templos conquistados, estaban declarando que el tiempo del miedo había terminado.
La logística del ejército de Cortés era una hazaña en sí misma. Sin caminos, sin suministro regular, los hombres debían sobrevivir con lo que hallaban. Los aliados indígenas proveían alimento, porteadores y guías. Las armas se reparaban con clavos y herraduras, las cuerdas de las ballestas se retorcían a mano, las piezas de los cañones se transportaban desmontadas. Los caballos morían por la humedad, y los hombres sufrían fiebres, mordeduras y hambre. Y, sin embargo, la moral se mantenía: creían que Dios guiaba sus pasos. El estandarte de la Virgen, llevado por Cortés, ondeaba siempre al frente.
En cada enfrentamiento, la diferencia de táctica era evidente. Los aztecas combatían en masa, confiando en el número y el valor individual. Los españoles formaban cuadros, protegidos por escudos, avanzando al compás de tambores y órdenes. La disciplina, la precisión y el uso del terreno les daban ventaja. Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo relatan que, en la batalla de Otumba, un ejército español exhausto derrotó a decenas de miles de mexicas gracias a la carga de caballería que derribó al general enemigo. Aquel momento selló la suerte del imperio.
Cuando por fin los hombres de Cortés sitiaron Tenochtitlán, la ciudad más grande del continente, la guerra alcanzó un tono apocalíptico. Los canales se tiñeron de sangre, los templos ardieron, y las pirámides se llenaron de cadáveres. Los mexicas, encerrados en su isla, lucharon hasta el último hombre. Su emperador, Cuauhtémoc, resistió con valor, pero el destino estaba sellado. Las armas de fuego, las espadas, los caballos y la alianza con miles de guerreros tlaxcaltecas acabaron imponiéndose. El 13 de agosto de 1521, el imperio azteca cayó. No fue una simple victoria militar, sino un cataclismo civilizatorio.
Lo que siguió no fue solo conquista, sino fusión. Las lenguas, las sangres y las almas se mezclaron en un nuevo pueblo. Los templos de los sacrificios dieron paso a iglesias; la obsidiana fue sustituida por la cruz. Los pueblos que habían vivido bajo el terror de los sacrificios encontraron una nueva forma de fe, un dios que no pedía corazones humanos sino conversión. La gesta de Cortés, vista desde los siglos, no fue solo una empresa de conquista, sino de civilización: el nacimiento del mestizaje, del mundo hispanoamericano.
La magnitud de lo que aquellos hombres lograron es casi inverosímil. Quinientos contra cientos de miles. Caballos frente a ejércitos innumerables. Pólvora contra obsidiana. Fe contra miedo. Ni los cañones ni las espadas hubieran bastado sin la determinación del espíritu. Era la misma España que en Covadonga resistió, la misma que en Granada triunfó, la que ahora cruzaba los océanos llevando consigo su idioma, su fe y su honor. Aquella fue la semilla de un imperio de tres siglos, de un idioma que hoy hablan naciones enteras, de una civilización que aún late en cada piedra de América.
El ejército de Cortés fue, en su esencia, el reflejo de una época en que el hombre creía en su destino y lo enfrentaba sin temor. Frente al horror ritual del sacrificio, llevó la idea del alma inmortal. Frente al canibalismo y la esclavitud, trajo leyes y palabra escrita. Frente a los templos del miedo, levantó campanas. Y aunque la historia moderna se empeñe en juzgar con ojos del presente, la verdad brilla con la fuerza de los hechos: aquella conquista, que hoy llamamos encuentro de dos mundos, fue también una liberación.
Porque en los templos de obsidiana donde miles de corazones humanos eran ofrecidos al sol, los pueblos del Anáhuac esperaban sin saberlo la llegada de algo distinto. Y cuando el hierro castellano rompió las cadenas de aquel imperio de muerte, comenzó la historia de la América hispana. Una historia escrita con sangre, sí, pero también con fe, honor y destino.
Cortés y sus hombres, con su mezcla de brutalidad y grandeza, fueron los portadores de una nueva era. Su gesta no fue perfecta, pero fue inmortal. Y mientras el viento sopla sobre las ruinas de Tenochtitlán, entre los ecos de los tambores y el tañido de las campanas, aún resuena el choque del acero y la obsidiana: el rugido del nacimiento de un nuevo mundo.