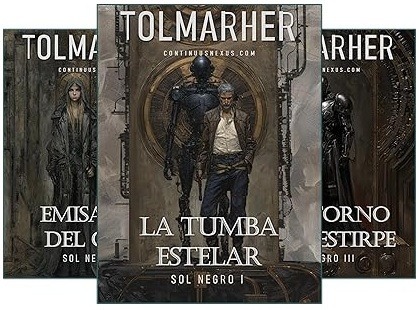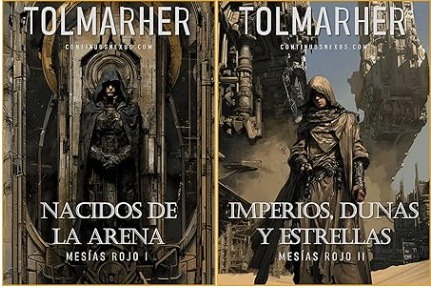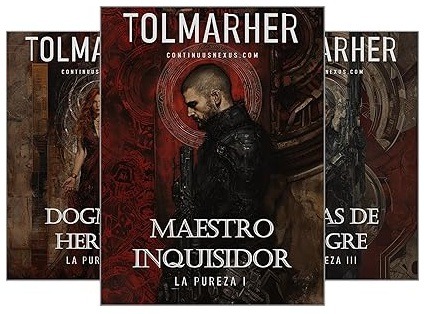Pocas epopeyas en la historia universal igualan la grandeza, la tragedia y el simbolismo de la conquista de Tenochtitlan. Entre la Noche Triste del 30 de junio de 1520 y la caída definitiva de la ciudad el 13 de agosto de 1521, se libró algo más que una guerra: fue el enfrentamiento entre dos visiones del mundo. De un lado, el imperio mexica, esplendoroso y temido, sostenido por el sacrificio humano; del otro, la fe y el acero de Castilla, guiados por un hombre de voluntad indomable: Hernán Cortés.
Aquel año de sangre y lágrimas fue, a la vez, el ocaso del antiguo México y el amanecer de la Nueva España, el instante en que el sol de los dioses indígenas se apagó para dar paso a la luz de la cruz.
El preludio: el regreso de Cortés y el fuego en el templo
Mientras Hernán Cortés enfrentaba en la costa a la expedición punitiva de Pánfilo de Narváez —enviada desde Cuba para arrestarlo—, dejó a su segundo, Pedro de Alvarado, al mando en Tenochtitlan. Alvarado, hombre valiente pero imprudente, cometió un error fatal: durante una fiesta religiosa en honor a Huitzilopochtli, temiendo una rebelión, ordenó atacar a los nobles mexicas reunidos en el templo. Fue una masacre.
La ciudad estalló en cólera. Los tambores de guerra resonaron en los templos, los canales se llenaron de canoas guerreras, y los españoles quedaron sitiados en el palacio de Axayácatl.
Cuando Cortés regresó tras derrotar a Narváez, halló un infierno: el pueblo de Moctezuma, otrora reverente, se había convertido en un mar de odio.
Cortés intentó restaurar la paz, apelando a la amistad que lo había unido al emperador. Hizo que Moctezuma saliera al balcón para hablar a su gente. Pero la multitud, enardecida, lo apedreó. El emperador cayó herido de muerte. Fue el fin de una era.
La Noche Triste: sangre y lágrimas bajo la lluvia
Sin su aliado, los españoles comprendieron que ya no podían resistir. Cortés ordenó la retirada en la noche del 30 de junio de 1520.
Bajo una lluvia incesante, los hombres cruzaron los puentes de la calzada de Tacuba, cargando el oro que muchos no quisieron abandonar. Pero los mexicas los esperaban en la oscuridad. Desde las azoteas y las canoas lanzaban flechas, lanzas y piedras. Los tambores retumbaban como truenos de los dioses airados.
La calzada se convirtió en una trampa mortal: los puentes levadizos, arrancados por los propios españoles para improvisar pasos, se hundieron bajo el peso de hombres, caballos y cañones.
Los aliados tlaxcaltecas morían a cientos; los soldados caían al lago, ahogados o capturados para el sacrificio.
Cortés perdió casi la mitad de su ejército. Entre los muertos estaba Juan Velázquez de León, su primo, y el tesoro de Moctezuma desapareció en el agua.
Cuando al amanecer alcanzaron tierra firme, en un ahuehuete de Popotla, Cortés se arrodilló y lloró. Lloró no por el oro perdido, sino por sus hombres, por la empresa truncada, por el dolor de la derrota. Aquella noche quedaría grabada para siempre como La Noche Triste.
Pero el conquistador no se rindió. En su corazón ardía la certeza de que la derrota no era el final, sino el bautismo del destino.
El refugio en Tlaxcala: la forja del nuevo ejército
Los supervivientes marcharon hacia Tlaxcala, su fiel aliada. Allí fueron recibidos con compasión y honor. Los nobles tlaxcaltecas —enemigos jurados de los mexicas— comprendieron que el destino de su pueblo estaba ligado al de Cortés.
Durante meses, el extremeño reorganizó su ejército. Envió mensajeros a Veracruz para pedir refuerzos y armas. Ordenó la construcción de trece bergantines, embarcaciones que serían desmontadas y transportadas por tierra hasta el lago de México.
Era una empresa titánica: los indígenas aliados cargaban las piezas de madera y hierro a través de montañas y barrancas. Cada clavo, cada vela, era símbolo de una fe que ni la derrota había apagado.
Mientras tanto, las embajadas de Cortés recorrían el valle, sumando nuevos aliados: texcocanos, huejotzincas, chalcas, otomíes. Todos pueblos que odiaban el yugo de Tenochtitlan. La gran rebelión contra el imperio había comenzado.
El asedio: la guerra de los dioses y los hombres
En mayo de 1521, un año después de la Noche Triste, el nuevo ejército partió hacia el lago. Cortés dividió sus fuerzas en tres columnas: Pedro de Alvarado atacaría desde Tacuba, Cristóbal de Olid desde Coyoacán y Gonzalo de Sandoval desde Iztapalapa. El propio Cortés dirigiría la ofensiva naval.
Los trece bergantines, una vez armados en Texcoco, surcaron el lago como criaturas del trueno. Los mexicas, acostumbrados al dominio de las canoas, quedaron sorprendidos. Por primera vez, el agua ya no era su aliada.
El asedio duró ochenta días. Tenochtitlan, rodeada por canales y calzadas, se convirtió en un laberinto de muerte. Día tras día, los españoles y sus aliados tomaban barrios, destruían puentes, cortaban suministros.
Los mexicas, dirigidos por Cuauhtémoc, joven sobrino de Moctezuma, resistieron con heroísmo. Hambrientos, enfermos y agotados, siguieron luchando. Los templos ardían, los canales se llenaban de cadáveres, y sobre el lago flotaban los ecos de los tambores de guerra.
Pero la viruela, llegada con los europeos, se extendió como fuego invisible, diezmando a la población. Fue la mano del destino la que inclinó la balanza.
La caída: el silencio de los dioses
El 13 de agosto de 1521, tras meses de combates, Cuauhtémoc fue capturado. Lo llevaron ante Cortés.
El joven emperador, digno hasta el final, dijo con serenidad:
“Señor Malinche, he hecho cuanto estaba de mi parte para defender a mi ciudad y a mi pueblo. Toma ahora este puñal y mátame con tus manos.”
Cortés, conmovido, le respondió:
“No he venido a quitarte la vida, sino a darte la paz.”
Con esas palabras, el mundo antiguo se apagó. Tenochtitlan cayó. El humo de sus templos ascendía al cielo como el alma de una era que moría.
Los cronistas indígenas escribieron que, cuando los tambores callaron, “los dioses se fueron, y el cielo se volvió gris.”
Sobre las ruinas, los españoles levantaron una cruz. Allí donde el sol se alimentaba de corazones, se alzó el altar del Dios de la vida.
Las consecuencias: el amanecer de una nueva nación
La caída de Tenochtitlan no fue el fin de un pueblo, sino el principio de un pueblo nuevo.
España no vino a destruir, sino a transformar. La fe sustituyó al sacrificio; la palabra al miedo. Sobre los canales se construyó una ciudad más grande, más luminosa: México-Tenochtitlan se convirtió en México, la capital de la Nueva España.
Los pueblos aliados recibieron tierras, títulos y autonomía. Tlaxcala fue reconocida como “muy noble y muy leal”. Texcoco mantuvo su prestigio intelectual.
Los sacerdotes y frailes comenzaron la labor más profunda: la evangelización, que convirtió las antiguas pirámides en templos, y los mitos en símbolos cristianos.
En apenas una generación, el náhuatl y el castellano convivían en los mismos rezos, y los hijos de los conquistadores y las nobles indígenas —como los descendientes de Moctezuma— formaban ya la primera nobleza mestiza.
El significado espiritual: del sacrificio humano al sacrificio redentor
La caída de Tenochtitlan simbolizó algo más que una victoria militar: fue la sustitución del sacrificio de los hombres por el sacrificio del Dios hecho hombre.
Los antiguos templos, donde se ofrecían corazones humanos al sol, fueron reemplazados por iglesias donde se ofrecía el cuerpo de Cristo, el sacrificio perfecto que redimía a todos los pueblos.
El pueblo que antes vivía temeroso de los dioses, aprendió a rezar a una Virgen Madre.
La oscuridad del altar del cuchillo se convirtió en la luz del altar del perdón.
Fue un cambio civilizatorio: de la muerte al amor, del temor a la fe, del imperio de los dioses al reino de Dios.
La herencia: el eco eterno de un lago y un llanto
Cinco siglos después, el lago de Texcoco guarda todavía los ecos de aquellas jornadas. El rumor del agua parece repetir los nombres de Cortés, Cuauhtémoc, Marina, Alvarado, Sandoval.
Pero más allá de las armas y la sangre, lo que perdura es el milagro del mestizaje, el fruto de aquella catástrofe luminosa.
México nació entre ruinas, pero su espíritu sobrevivió. No hay país en el mundo que combine con tanta belleza lo español y lo indígena, lo europeo y lo americano.
El idioma, la fe, la arquitectura, la gastronomía, la música: todo lleva el sello de esa fusión, de ese dolor convertido en arte.
Por eso, recordar la Noche Triste y la caída de Tenochtitlan no es lamentar una derrota o celebrar una conquista, sino honrar el instante en que dos mundos se encontraron para no separarse jamás.
Conclusión: el fin de los dioses, el nacimiento del hombre nuevo
De la oscuridad de aquella noche lluviosa a la claridad del amanecer de 1521, se trazó el arco de un destino universal.
Hernán Cortés no destruyó un pueblo, sino que dio a luz una civilización; Cuauhtémoc no fue vencido, sino que se convirtió en símbolo de dignidad y heroísmo.
Ambos, sin saberlo, fueron los padres de un México eterno: hispano en su espíritu, indígena en su raíz, mestizo en su alma.
Aquel año de guerra fue, en verdad, el parto de una nación.
Y aunque las aguas del lago cubrieron los templos, el eco de la cruz resonó más fuerte que los tambores de los dioses.