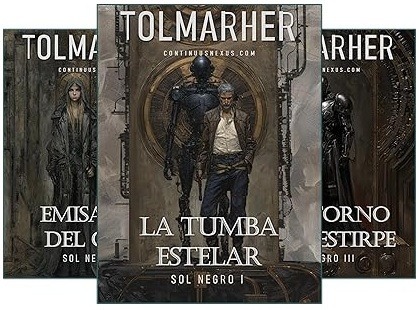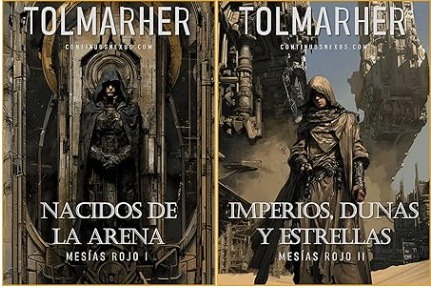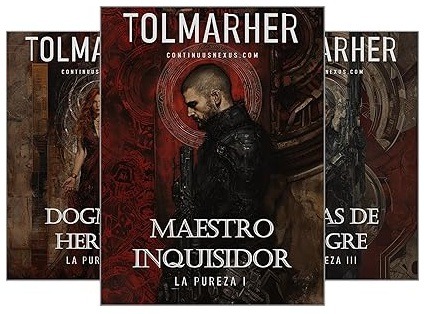Hablar del origen de los aztecas —o, con mayor precisión histórica, de los mexicas— exige abandonar cualquier mirada ingenua o romántica y adentrarse en una civilización compleja, brillante en lo técnico y artístico, pero sostenida sobre una estructura religiosa y política que normalizó durante siglos la violencia ritual, la guerra permanente y el sacrificio humano sistemático. Solo desde esa comprensión integral puede entenderse por qué numerosos pueblos indígenas de Mesoamérica vieron en la llegada de los españoles no una invasión inmediata, sino una oportunidad largamente esperada para poner fin a un orden sangriento que había devorado generaciones enteras.
El largo camino desde Aztlán
Según sus propios relatos míticos, los mexicas procedían de una tierra primigenia llamada Aztlán, un lugar envuelto en simbolismo, más cercano al mito fundacional que a una geografía precisa. Guiados por su dios tutelar, Huitzilopochtli, emprendieron una migración que duró generaciones. No eran, en origen, un pueblo dominante, sino un grupo errante, despreciado por otros señoríos del Altiplano Central.
Durante décadas fueron mercenarios, servidores de potencias ajenas, aprendiendo el arte de la guerra y asimilando elementos culturales de civilizaciones más antiguas y refinadas como los toltecas. Esa condición marginal marcó profundamente su mentalidad: los mexicas se forjaron con la convicción de que solo la fuerza, el terror ritual y la supremacía militar garantizarían su supervivencia.
La fundación de Tenochtitlan, en 1325, sobre islotes del lago Texcoco, no fue solo un prodigio de ingeniería hidráulica. Fue el nacimiento de una capital concebida como centro sagrado del universo, eje cósmico donde convergían los dioses, los hombres y la sangre.
Una cosmovisión alimentada por la muerte
La religión mexica estaba basada en un principio innegociable: el universo se sostenía gracias al sacrificio. Los dioses se habían inmolado para crear el mundo y el sol; por tanto, los hombres debían devolver esa deuda con sangre, corazones palpitantes y vidas humanas.
El sacrificio no era un exceso ocasional, sino un sistema perfectamente organizado. Cada guerra, cada ceremonia, cada ciclo agrícola tenía una dimensión sacrificial. Las víctimas eran, en su mayoría, prisioneros capturados en las llamadas guerras floridas, conflictos diseñados no para conquistar territorios, sino para abastecer los templos de víctimas humanas.
Los cronistas indígenas y españoles coinciden en describir rituales de una crudeza extrema: corazones arrancados en lo alto de los templos, cuerpos desmembrados, cráneos expuestos en los tzompantli como advertencia permanente. La antropofagia ritual, lejos de ser anecdótica, formaba parte del ceremonial: determinadas partes del cuerpo sacrificado eran consumidas por nobles y guerreros como acto simbólico de comunión con lo divino.
No se trataba de hambre ni de necesidad, sino de ideología. Comer carne humana era un acto sagrado.
Un imperio construido sobre el terror
Con el tiempo, los mexicas forjaron un imperio formidable. Mediante la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, sometieron vastos territorios y pueblos diversos. Sin embargo, ese dominio no fue integrador ni protector. Fue tributario, coercitivo y despiadado.
Las ciudades sometidas debían entregar bienes, esclavos y, sobre todo, personas destinadas al sacrificio. Familias enteras veían cómo sus hijos eran arrancados para morir en Tenochtitlan. Generaciones crecieron bajo el miedo constante a las levas rituales.
Pueblos como los tlaxcaltecas, los totonacas o los cholultecas no eran enemigos circunstanciales del poder mexica: eran víctimas sistemáticas de un orden que los consideraba carne sagrada. La llamada “paz mexica” era, en realidad, una paz de cementerio alimentada por ríos de sangre.
La llegada de los españoles y la ruptura del equilibrio
Cuando en 1519 desembarcó Hernán Cortés en las costas del actual Veracruz, el mundo indígena no era un bloque homogéneo. Muy al contrario, estaba fragmentado por odios ancestrales, agravios acumulados y una memoria colectiva marcada por el terror ritual.
Los españoles eran pocos, desconocidos y tecnológicamente extraños, pero pronto comprendieron una realidad fundamental: el imperio mexica se sostenía sobre enemigos internos. La alianza con Tlaxcala no fue una traición indígena, como a veces se presenta desde lecturas ideologizadas modernas, sino una rebelión largamente aplazada.
Para los pueblos sometidos, los españoles representaban una herramienta. Un instrumento para destruir el corazón de un sistema que había arrasado sus linajes, profanado sus dioses locales y convertido la guerra en una industria de muerte.
La caída de Tenochtitlan y el fin de los sacrificios masivos
La caída de Tenochtitlan en 1521 fue brutal, prolongada y devastadora. Murieron miles, la ciudad quedó arrasada y el mundo mexica se desmoronó. Pero con él cayó también el aparato ritual que había normalizado el sacrificio humano a una escala industrial.
Los pueblos indígenas aliados participaron activamente en esa destrucción. No lo hicieron por sumisión ciega a los españoles, sino por memoria, por justicia y por supervivencia. Para ellos, el derrumbe del Templo Mayor no fue solo una derrota militar: fue el final de una pesadilla.
Con la imposición del orden cristiano, desaparecieron los sacrificios humanos sistemáticos, la antropofagia ritual y las guerras floridas. El nuevo régimen trajo otros problemas, otras injusticias y otros abusos, sin duda, pero puso fin a una forma de barbarie que había definido durante siglos la vida de millones de personas.
Una valoración necesaria, sin idealizaciones
La historia no debe escribirse desde la culpa ni desde la propaganda, sino desde la verdad. La civilización mexica fue admirable en muchos aspectos: su arquitectura, su astronomía, su poesía y su organización social alcanzaron cotas notables. Pero también fue una teocracia violenta, construida sobre el miedo, la sangre y la deshumanización del enemigo.
Negar o minimizar sus prácticas sacrificiales es faltar a la memoria de los pueblos indígenas que las sufrieron. Y negar el papel de esos mismos pueblos en la caída del imperio mexica es arrebatarles su condición de actores históricos conscientes.
La conquista de México no fue un relato simple de europeos contra indígenas. Fue, en gran medida, una guerra indígena contra un poder opresivo, en la que los españoles actuaron como catalizadores de un colapso largamente gestado.