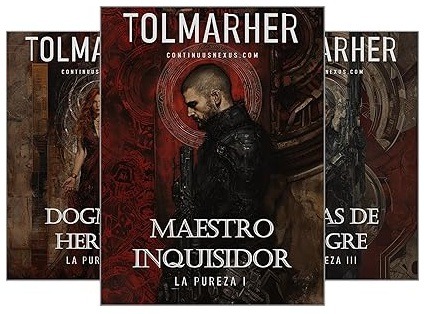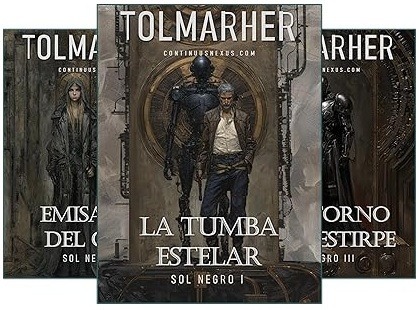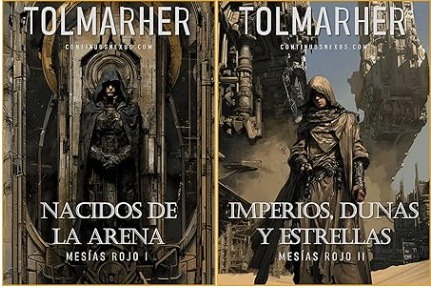Hay momentos en la historia que resuenan más allá de los siglos. No son simples episodios bélicos ni anécdotas diplomáticas: son instantes de revelación, en los que el curso del mundo gira hacia un nuevo destino.
El encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, en noviembre de 1519, fue uno de esos momentos. Frente a frente, en las calzadas que conducían a Tenochtitlan, se encontraron dos hombres, dos civilizaciones y dos visiones del universo. El conquistador extremeño, con su cruz, su acero y su fe; el emperador mexica, con su manto de plumas, su mirada insondable y su dignidad divina.
Lo que siguió no fue solo una conquista, sino un diálogo entre el Viejo Mundo y el Nuevo, entre la espada y el incienso, entre la razón cristiana y el mito solar. Fue también el nacimiento de una amistad trágica y profundamente humana, tejida entre la admiración mutua, la desconfianza y el destino.
Moctezuma Xocoyotzin: el último emperador del Sol
Moctezuma II, hijo de Axayácatl y nieto de Moctezuma I, ascendió al trono mexica en 1502. Era un hombre culto, refinado y profundamente religioso. En su corte brillaban astrónomos, poetas y guerreros. Era un emperador absoluto, pero también un sacerdote del dios Huitzilopochtli, guardián del equilibrio entre los cielos y la tierra.
Bajo su reinado, el imperio mexica alcanzó su máxima extensión territorial, dominando más de cuatrocientos pueblos. Sin embargo, esa grandeza estaba cimentada sobre el temor: los tributos en oro y sangre que exigía Tenochtitlan provocaban el resentimiento de las naciones sometidas.
Los presagios de su caída comenzaron antes de la llegada de los españoles: cometas en el cielo, incendios en los templos, voces misteriosas. Los sacerdotes le anunciaron que los dioses estaban descontentos. Y cuando le informaron que hombres blancos, montados en bestias nunca vistas, habían desembarcado por el oriente —el rumbo de Quetzalcóatl, el dios civilizador que prometió volver—, Moctezuma sintió que la profecía se cumplía.
Hernán Cortés: el embajador de un nuevo orden
Cortés, por su parte, marchaba hacia el corazón del imperio con la fe de un cruzado y la inteligencia de un diplomático. No era un invasor ciego: era un visionario. Supo leer la política, las alianzas y los temores del Anáhuac con la lucidez de un estadista.
Cuando los emisarios de Moctezuma le ofrecieron presentes de oro y plumas, Cortés no los tomó como regalo, sino como desafío. “Si estos son los dones, ¿qué tesoros habrá en su casa?”, se dice que respondió. Pero en su interior, más que la codicia, lo movía la convicción de que su causa era divina.
En su carta al emperador Carlos V escribió:
“No fue mi propósito de servirme de ellos, sino de servir a Dios y a vuestra majestad, y traer a su conocimiento a gentes tan ciegas.”
El encuentro: dos reyes bajo el mismo cielo
El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército, acompañado por miles de aliados tlaxcaltecas, cruzaron la calzada de Iztapalapa. Al otro lado, los esperaba Moctezuma con su séquito de nobles. Las crónicas cuentan que el emperador iba adornado con un manto azul celeste y una corona de oro y plumas verdes, símbolo de su rango divino.
Cuando se encontraron, ambos se miraron en silencio. Moctezuma, consciente del peso del momento, habló primero. Según Bernal Díaz del Castillo, dijo:
“Señor, bien venís; bien sabéis que os hemos estado esperando desde mucho tiempo. Nuestro señor Quetzalcóatl regresó, y sois vos.”
Cortés, conmovido, respondió con cortesía castellana, rechazando la divinización y afirmando que servía a un solo Dios verdadero y al emperador de España. Luego, en gesto de respeto, ambos se abrazaron.
Ese abrazo, en medio del lago, fue más que un saludo: fue el nacimiento simbólico del México mestizo, el primer puente entre la Europa cristiana y el mundo indígena.
La convivencia: respeto, fe y desconfianza
Durante meses, los españoles residieron en el palacio de Axayácatl, invitados por Moctezuma. El emperador, que creía en la naturaleza sagrada de los recién llegados, los trató con cortesía y temor reverencial. Les permitió levantar un altar cristiano en su residencia y asistir a las ceremonias religiosas.
Cortés, por su parte, trató a Moctezuma con admiración sincera. En sus cartas lo describe como un hombre de gran nobleza y prudencia, “más digno de ser servido que servido.”
No hubo entre ellos odio ni desprecio: hubo curiosidad, respeto y una amistad nacida del entendimiento de los grandes hombres.
Ambos compartían una visión de orden, de deber y de jerarquía. Ambos sabían que regían sobre mundos destinados a transformarse. En el fondo, quizá comprendieron que eran instrumentos de una misma voluntad superior.
La tragedia: la muerte de un emperador amado
Cuando Cortés debió ausentarse para enfrentar la expedición punitiva de Pánfilo de Narváez, dejó a Moctezuma bajo la custodia de Pedro de Alvarado. Este, imprudente y brutal, ordenó una masacre durante una festividad religiosa en el Templo Mayor. La ciudad se levantó en armas.
A su regreso, Cortés halló una Tenochtitlan en llamas. Intentó restaurar la paz. Hizo salir a Moctezuma al balcón del palacio para que calmara a su pueblo. El emperador, vistiendo sus insignias reales, habló con serenidad:
“Hijos míos, no os engañéis. Estos hombres son amigos, no enemigos. La guerra traerá vuestra ruina.”
Pero el odio ya era más fuerte que la devoción. Los guerreros mexicas, ciegos de furia, le arrojaron piedras y flechas. Una de ellas lo hirió mortalmente.
Cortés, según los cronistas, lloró su muerte y lo veló con honores de rey. Ordenó que fuese enterrado con respeto, y durante días no se oyeron voces en el campamento español, sino rezos.
Así murió Moctezuma II, el último emperador del Sol, no a manos de sus enemigos, sino de su propio pueblo. Fue el sacrificio final del mundo mexica, una muerte trágica y simbólica: el dios que cae para dar paso a la nueva era.
El legado de su linaje: los descendientes de Moctezuma en el Imperio español
Pero la historia no terminó allí. España, que nunca fue enemiga del pueblo mexicano, reconoció la nobleza de la estirpe de Moctezuma. Su linaje no fue destruido, sino incorporado al tejido de la monarquía hispánica.
El emperador dejó varios hijos. Su hija Isabel de Moctezuma (Tecuichpo Ixtlaxóchitl) fue bautizada, educada en la fe cristiana y tratada como noble. Se casó primero con un capitán español y luego con Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo descendencia.
De esa unión nació la rama que llevaría el título de Condes de Moctezuma de Tultengo, posteriormente Duques de Moctezuma, reconocidos por la Corona española.
El propio Carlos V, en un gesto de justicia y respeto, otorgó a los descendientes de Moctezuma privilegios y rentas en perpetuidad. En 1627, Felipe IV elevó el título a condado hereditario; en el siglo XIX, la nobleza fue reconocida por el emperador Alfonso XIII y más tarde por la Casa Real actual.
Hasta hoy, el título de Duque de Moctezuma de Tultengo sigue existiendo dentro de la nobleza española, recordando que la sangre del último emperador azteca corre también por las venas de España.
El símbolo: del sacrificio al mestizaje
La amistad entre Cortés y Moctezuma no fue en vano. De su encuentro surgió algo más grande que la victoria de un ejército o la caída de una ciudad: nació un pueblo nuevo, mezcla de ambos mundos, unido por la lengua castellana y la fe cristiana.
El sacrificio de Moctezuma, como el de Cristo que muere para redimir a los hombres, tuvo un sentido trascendente. Su muerte no fue el fin, sino el principio de la Nueva España.
En ella, su linaje fue honrado, su memoria preservada y su cultura transformada, no destruida. Los templos se convirtieron en iglesias, las piedras sagradas en altares cristianos, y los antiguos dioses encontraron redención en los santos y vírgenes del catolicismo popular.
México, en última instancia, es hijo de esa amistad imposible y de esa muerte luminosa. La de un rey que aceptó su destino y de un conquistador que supo ver en su adversario a un igual.
Moctezuma y Cortés: dos hombres elegidos
Ambos fueron instrumentos de la Providencia. Moctezuma, el último sacerdote del sol, preparó el fin de una era de sacrificios humanos. Cortés, el primer gobernador de la Nueva España, inició la era de la Cruz.
El uno trajo la palabra de los dioses; el otro, la Palabra hecha carne. Entre ambos, se cruzó el puente que cambió la historia de la humanidad.
Los siglos podrán discutir sus actos, pero lo que no puede negarse es que en su encuentro se fundó una civilización nueva. La sangre de Moctezuma y la fe de Cortés dieron vida a una nación de alma mestiza y corazón universal: México, cuna de santos, poetas, guerreros y mártires.
Epílogo: la eternidad de un encuentro
Cuando el sol se pone sobre el lago Texcoco, todavía parece escucharse el eco de sus voces:
—“Bien venís, señor, porque os hemos esperado.”
—“Vengo en nombre de Dios y de mi rey.”
En esas palabras se resume el misterio de la historia: un encuentro entre el miedo y la esperanza, entre la espada y la plegaria, entre la muerte y el renacimiento.
Cortés y Moctezuma, lejos de ser enemigos, fueron los dos pilares sobre los que se levantó la nación mestiza.
Uno murió por su pueblo; el otro vivió para unirlo.
Y en ese acto, ambos se hicieron inmortales.